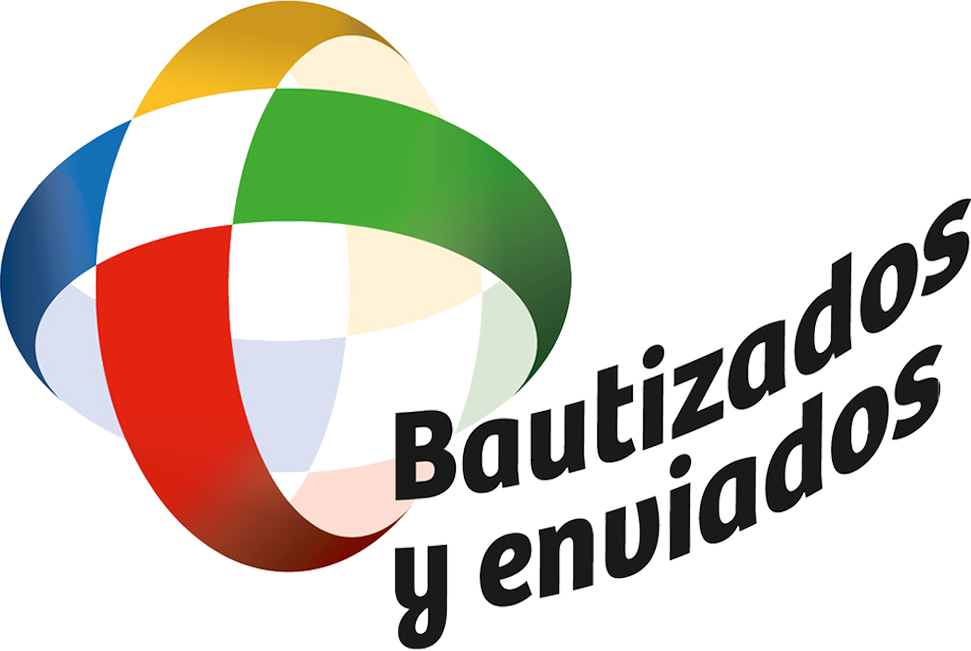Ciclo C
Si 35,15b-17.20-22a
Sal 34,2-3.17-19.23
2Tim 4,6-8.16-18
Lc 18,9-14
La enseñanza del sabio Ben Sira, heredero de la milenaria doctrina pro- fética de la justicia y del amor preferencial de Dios por los pobres y opri- midos, nos lleva a las cumbres de la verdadera espiritualidad bíblica. El Deuteronomio advirtió que Dios «no es parcial ni acepta soborno» (Dt 10,17), contrariamente a los hombres, que hacen favoritismos basados en prejuicios sociales, raciales o ideológicos, dañando la vida de los humildes. Esta doctrina será ampliamente aplicada por Jesús en su praxis de predica- ción y de liberación, así como por los apóstoles y los evangelistas, quienes la registraron en sus escritos y la difundieron universalmente. Dios, en su infinita misericordia, nunca deja de encontrarse con todos aquellos que, conscientes de sus defectos y debilidades, buscan su ayuda y su perdón. A los soberbios, sin embargo, los deja vagar confundidos en los orgullosos pensamientos de sus corazones.
La parábola que Jesús contó sobre el publicano y el fariseo muestra su forma de ver a las personas, que es la forma correcta de la mirada de Dios, porque no juzga por las apariencias, ni siquiera por los prejuicios, sino por lo que ve con claridad en las profundidades del corazón humano, discerniendo la verdadera motivación que genera las acciones y oraciones de las personas.
De hecho, la declaración del sabio Ben Sira según la cual Dios no hace preferencias acerca de las personas la encontramos por primera vez en boca
de los oponentes Jesús, que, por mucho que estuvieran conspirando con- tra él, tuvieron que reconocer públicamente su plena integridad moral, diciendo: «Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y no tienes acepción de personas, sino que enseñas según la verdad el camino de Dios» (Lc 20,21; cf Mt 22,16). Este es el camino de Dios, que Jesús ha practicado y enseñado. Es una práctica evidente no solo en su acercamiento a la gente humilde y los que están excluidos y marginados porque son juzgados peca- dores, como las prostitutas y los publicanos, o gente impura y maldecidos, como los leprosos, sino que se distingue en toda su acción evangelizadora, rompiendo todas las barreras de la discriminación, ya sea religiosa, social o racial. Jesús, de hecho, accede a escuchar la humilde petición del centu- rión romano, y va a su casa para sanar a su sirviente. Además, en sus viajes continuos como maestro itinerante, visita la región de los samaritanos y a menudo los elogia. Al entrar en los territorios paganos, llega a la región de Tiro y cura a la hija de una mujer sirofenicia. Cruzando el otro lado del lago de Tiberíades, se dirige hacia la Decápolis y trata a las personas afectadas por diversas enfermedades. Las diferentes travesías del lago de Galilea muestran el señorío de Jesús sobre la realidad simbólicamente representada por el mar: él es capaz de calmar su fuerza amenazante y caminar en sus profundidades. El mar aterrador, símbolo negativo, ya no se desarrolla ninguna función de separación, sino que se convierte en un puente y, a través del ministerio de Jesús, realiza la reconciliación de las dos partes: la judía y la pagana.
En la sinagoga de Nazaret –donde había expuesto el programa de su ministerio– Jesús había desafiado a los oyentes sobre la posición de Israel en sus relaciones con los otros pueblos considerados como elegidos. De hecho, los presentes habían reaccionado negativamente, condenando su afirma- ción sobre el cumplimiento de las profecías. Los ejemplos de Elías, que fue enviado a la viuda fenicia, y Eliseo, que sanó al leproso sirio Naamán, fueron suficientes para demostrar que Dios no hace acepción de personas, y que todas las criaturas son preciosas a sus ojos. Como dice el salmista: El Señor es muy bueno con todos, su ternura abraza a cada criatura. Él está cerca de todos los que sinceramente lo invocan. El salmista no menciona ninguna raza o nacionalidad específica, ni el estado o el color de la piel. Si el amor de Dios impregna a todas las criaturas es porque todas son obra suya y, por lo tanto, el suyo es un amor universal, lleno de cuidado para todos los seres humanos, sin discriminación alguna.
Esto no niega el hecho de que Israel fue elegido por Dios para entrar en una alianza especial con él. Pero esta elección fue en función de una misión específica en favor de todos los pueblos, reflejando la presencia del Dios viviente en la historia como el liberador de los oprimidos y el salvador del ser humano en toda su realidad: «Vosotros sois mis testigos –oráculo del Señor– y también mi siervo, al que yo escogí, para que sepáis y creáis y comprendáis que yo soy Dios. Antes de mí no había sido formado ningún dios, ni lo habrá después» (Is 43,10). Dios, de hecho, no solo ha elegido a su siervo, sino que también lo ha constituido y lo ha instruido: «Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas» (Is 42,6-7). Mirando más profundamente las enseñanzas de Jesús en la parábola del publicano y del fariseo en el templo, nos damos cuenta de que lo que hace la diferencia es precisamente lo que se encuentra en el corazón humano expuesto por la presencia de Dios en la oración.
En cualquier caso, tanto el publicano como el fariseo van al templo con la intención de orar, y así por unos momentos se encuentran compartien- do el mismo lugar sagrado. Pero la forma particular en que cada uno de ellos realizará esta intención es lo que determinará su destino y su estado espiritual final. El publicano, habiendo tenido la humildad y la sinceridad de reconocer su indignidad y su pecado e implorar el perdón de Dios, re- gresa a casa como un hombre más tranquilo, transformado interiormente, reconciliado: ante su auténtica oración, la gracia divina no se hace esperar. Una vez más, se verifica que «todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido» (Lc 18,14b).
Por el contrario, el fariseo es un prisionero en su torre de orgullo espiri- tual. Demasiado consciente de sus propias obras meritorias y de la excelencia de su clase socio-religiosa, se cree superior y mejor que todos los demás, erigiendo barreras entre él y los otros, insultándolos y despreciándolos. Tal vez fue bueno y piadoso hasta ese momento, pero la actitud mostrada reveló la arrogancia presente en su corazón, minando internamente su supuesta virtud.
Además, uno no se pone delante de Dios en el templo para autocele- brarse y contemplarse a sí mismo en una pose autorreferencial, mirando a los demás de arriba abajo. Nos ponemos ante Él para un encuentro de amor, y para encontrarnos con otros en Él. En este sentido, la oración es contemplación del Señor, celebración de las maravillas que su gracia hace cada día por medio de la fragilidad humana, celebración de su infatigable misericordia que ayuda a poner en pie al que ha caído y que quiere levan- tarse de nuevo.
Escuchando esta parábola, la tentación inmediata sería la de ponerse en el papel del publicano simplemente porque ocupa un lugar destacado. Y aunque esto sucediera, sería la señal de la engañosa manía humana de tranquilizar la propia conciencia. Por otro lado, la parábola invita a mirar hacia adentro para eliminar toda suficiencia y desprecio por los demás, a fin de encontrar un corazón simple, humilde y fraterno que sepa colocar una experiencia misericordiosa y llena de esperanza sobre uno mismo y sobre los demás. En este sentido, a menudo es necesario cuestionar la forma en que oramos. ¿Qué nos dice acerca de la profundidad y la calidad de nuestro corazón? ¿Qué nos dice de nosotros mismos, de la forma en la que nos relacionamos con los demás, en la que los percibimos espontáneamente en relación con nosotros? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra relación con Dios y su salvación?
El papa Francisco recuerda constantemente la centralidad de la oración en relación con la Iglesia y su misión. La oración es el alma de la misión: como queriendo decir que la eficacia del encuentro personal con Cristo, las medidas correctas de la relación con uno mismo y con el mundo a la luz del Espíritu Santo, son la raíz de la experiencia de la verdad que salva. El discípulo misionero, gracias a la oración, siempre se incluye en la necesidad de la salvación que está llamado a anunciar y en los sacramentos que debe comunicar. Lo que es cierto es que la misión de evangelización que nos ha sido confiada como Iglesia no podría ser completada si adoptásemos una actitud dominante en el encuentro con los demás, seguros y convencidos de nuestra superioridad moral y religiosa. La misión tiene que ofrecer una propuesta humilde de la amistad de Cristo, en el respeto infinito de la li- bertad religiosa de los hombres y mujeres de nuestra época, de sus culturas y de su historia. La verdadera humildad nunca es la ausencia de la verdad. Es más bien una presencia efectiva de una verdad que juzga, perdona y salva a quien se anuncia y a sus interlocutores.