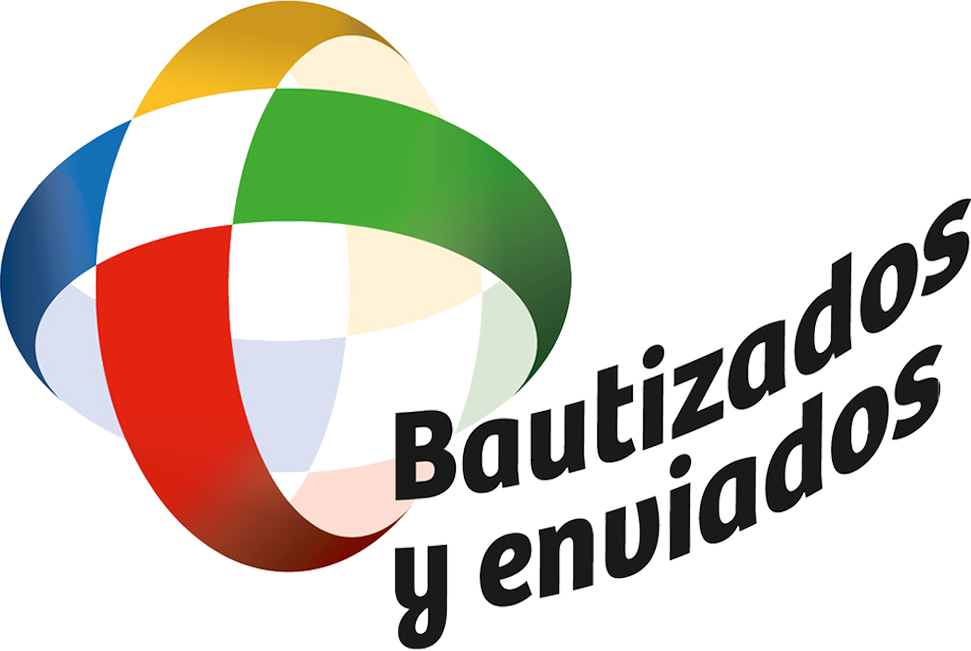Fiesta
Rom 8,31b-39
Sal 109,21-22.26-27.30-31
Lc 13,31-35
Al acercarnos al final del año litúrgico, la Palabra de Dios nos acompaña en la subida de Jesús a Jerusalén, donde el Señor celebrará su «éxodo», es decir, el misterio pascual de su muerte y resurrección. Son muchos los obs- táculos y los peligros que encontró y que valientemente superó a lo largo del camino, desde el intento de sus compatriotas en Nazaret de empujarlo hacia abajo desde la cima de la colina, a la amenaza de muerte de Herodes Antipas. Ser juzgado por Herodes, en Galilea, es solo otra persecución, y no será la última. Pero Jesús no se vuelve atrás, aun sabiendo que algo todavía más terrible le está esperando más allá, en la ciudad santa, ratificando la triste tradición de la impiedad de Jerusalén. Ninguna amenaza puede im- pedirle avanzar hacia el día señalado, o hacerle vacilar en su determinación de llevar a cabo el plan de salvación que el Padre le ha confiado. Muchos profetas y justos ya habían denunciado en Samaría y en Jerusalén los peca- dos y crímenes de las autoridades políticas y religiosas de Israel. Casi todos los que fueron enviados sufrieron persecución y muerte. El homicidio de Juan el Bautista es solo el último de una larga serie de crímenes cometidos.
Jesús no necesita revelaciones o visiones extraordinarias para saber qué habría pasado si hubiese interferido ante los poderosos de la ciudad de Jerusalén, la ciudad del Señor Dios, el gran Rey; la ciudad que le pertene- cía por derecho, como proclama el Aleluya: «¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en las alturas» (Lc 19,38). Llegó en paz, lleno de ternura materna para recoger y salvar a sus hijos, como una gallina protege el propio nido debajo de las alas. Él vino a perdonar y salvar a su pueblo, a pesar de las muchas culpas del pasado. De ellos –y de todos nosotros– solo pretende el fruto de una conversión sincera: la práctica de la fe en Dios y de la justicia.
Pero ¿qué ocurriría si la prevista conversión no llegase? ¿Y si fuera recha- zado y perseguido como los profetas? Y si su audacia llevara a la lapidación o a la muerte en una cruz, ¿valdría la pena? ¿Por qué alguien debería correr este riesgo y poner su vida en manos de hombres notoriamente corruptos y crueles? El apóstol Pablo tiene una sola respuesta: por el poder de su amor por nosotros. Todo, absolutamente todo lo que Dios puede hacer para demostrarnos su amor, lo hizo enviándonos a su Hijo. ¿Cómo podemos todavía dudar del amor salvífico de Dios, después de todo lo que su Hijo hizo por nosotros, pecadores?
El libro de la Sabiduría ya profetizó las victorias finales de los justos por el bien de Dios y de su eterna fidelidad, diciendo: «Aunque la gente pensaba que cumplía una pena, su esperanza estaba llena de inmortalidad» (Sab 3,4). Lo que el sabio ha proclamado es que los justos que se someten a las pruebas son dignos de Dios porque confían en su amor hasta el final, hasta la muerte. Por lo tanto, no es en la prosperidad terrenal o en el ser perdona- dos de las tribulaciones donde se manifiesta la bendición y la recompensa divinas, sino en la gloria de la vida inmortal, que se recibe por no haber dudado de su amor y de sus promesas, incluso en las pruebas más difíciles.
Ahora que esta experiencia ha recibido la confirmación y se ha convertido en realidad en Cristo, Pablo no puede contener la voz del Espíritu, que llora en su corazón, elevando su canto de alabanza al misterio indescripti- ble del amor de Dios por nosotros. Este himno, lleno de lirismo intenso, es quizás la síntesis más poética del Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo, el Evangelio de Cristo, la buena noticia anunciada por el apóstol a todos, judíos y paganos, con determinación inquebrantable y dedicación infatigable, para que todos puedan ser fructíferos de la salvación a través de la obediencia de la fe. Esta es la respuesta de Pablo a la pregunta de Jesús a sus discípulos: «¿Quién decís que soy yo?». Jesús es el Hijo de Dios que se entregó por todos nosotros, la prueba viviente, eternamente resplande- ciente, del amor incorruptible de Dios Padre por todos nosotros, por toda la humanidad y por toda la creación.
El papa Francisco, en el Mensaje para la Jornada mundial de las misiones 2018, afirmaba: «Esta transmisión de la fe, corazón de la misión de la Igle- sia, se realiza por el “contagio” del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propaga- ción de la fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor. No se puede poner límites al amor: fuerte como la muerte es el amor (cf Ct 8,6). Y esa expansión crea el encuentro, el testimonio, el anuncio; produce la participación en la caridad con todos los que están alejados de la fe y se muestran ante ella indiferentes, a veces opuestos y contrarios. Ambientes humanos, culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio de Jesús y a la presencia sacramental de la Iglesia representan las extremas periferias, “los confines de la tierra”, hacia donde sus discípulos misioneros son enviados, desde la Pascua de Jesús, con la certeza de tener siempre con ellos a su Señor (cf Mt 28,20; He 1,8). En esto consiste lo que llamamos missio ad gentes. La periferia más desolada de la humanidad necesitada de Cristo es la indiferencia hacia la fe o incluso el odio contra la plenitud divina de la vida. Cualquier pobreza material y espiritual, cualquier discriminación de hermanos y hermanas es siempre consecuencia del rechazo a Dios y a su amor» (Roma 20 de mayo de 2018).
Cristo es el amor que habita para siempre en nosotros y despierta a los que duermen en el sueño de la muerte; que recorre nuestra historia desde los comienzos para llegar al final de los tiempos y más allá; que desciende a las profundidades y penetra en los cielos; que nos salva de todo temor y esclavitud, de todo enemigo y opresor; que nos libera en la gloria de la vida en comunión. Es el amor que nos fortalece, nos da confianza, nos hace audaces, invencibles, no solo en las relaciones con los enemigos humanos y visibles, sino también de frente a los espíritus invisibles, porque Dios está con nosotros. La acusación que se nos ha dirigido ha sido retirada; el pecado ha sido perdonado; el amor ha vencido al odio; la injusticia ha sido derrotada. Aflicción y angustia han recibido su consuelo; el abismo ha sido nivelado y las alturas han descendido hacia nosotros; la muerte ha dado paso a la vida y el tiempo ha abierto sus puertas a la eternidad. En su Hijo Jesús, el amor y la fidelidad del Dios de la vida han quedado demostrados. Ahora, nada ni nadie puede separarnos de este amor. También ha llegado el momento de elevar nuestras voces con alegría, diciendo: «Bendito el que viene en nombre del Señor», el que viene por nuestra salvación.