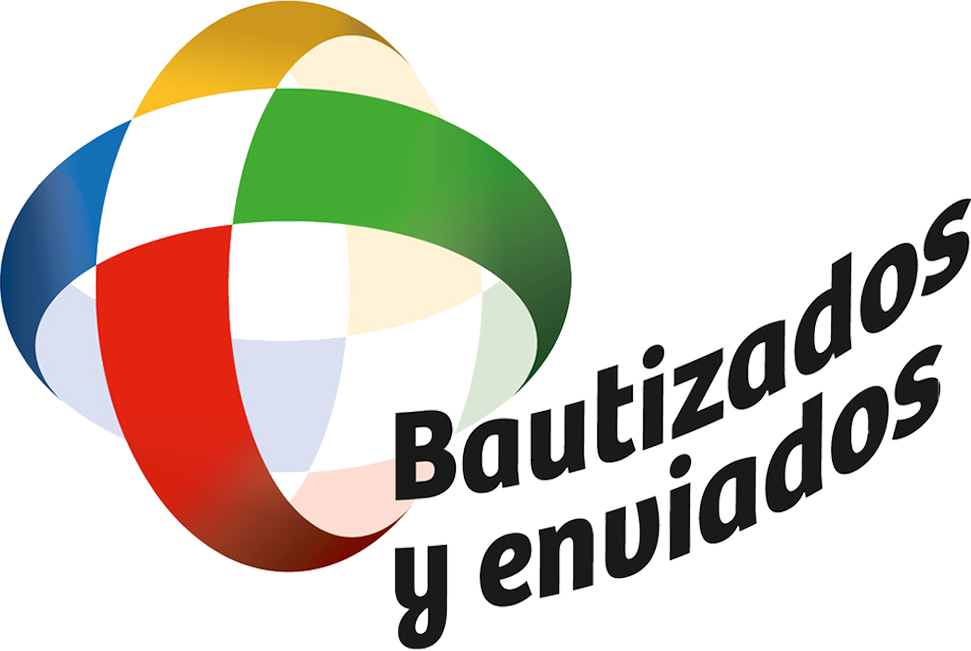Ciclo C
2Re 5,14-17
Sal 98,1.2-4
2Tim 2,8-13
Lc 17,11-19
«La gratitud es la memoria del corazón». Resulta desconcertante leer que solo uno de los diez leprosos curados por Jesús volvió para decirle: «gracias». Ser agradecidos no es solo un deber social recíproco, sino la afirmación de nuestra interioridad que se convierte también en un acto espiritual.
El episodio evangélico de la curación de los diez leprosos podría haber sido remodelado sobre la base de la historia de la curación de Naamán en el Antiguo Testamento. El comandante del ejército sirio, Naamán, es un gran hombre, una persona de la confianza del rey y un valeroso guerrero, pero está afligido por la lepra, la enfermedad más temida en la antigüedad. Hará falta una muchacha, una prisionera de guerra israelita, para que este «gran hombre» descubra cómo curarse. La curación, como la anónima muchacha aconseja a la mujer de Naamán, consiste en «presentarse ante el profeta que hay en Samaría» (2Re 5,3). Naamán primero debe pedir el permiso al rey de Arán, quien le dice que debe presentarse al rey de Israel con una carta suya. Portando consigo algunos regalos, Naamán viaja a Israel llevando consigo la carta, en la que se confunde al rey de Israel con el profeta. Pensando que el rey de Arán le quiere provocar, el rey de Israel rasga sus vestiduras. El profeta Eliseo, cuando se entera de lo sucedido, invita al rey a enviarle el enfermo: «Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel» (2Re 5,8). El encuentro personal y el reconocimiento son fundamentales para la curación del comandante. Naamán llegó a la puerta de la casa de Eliseo, con una comitiva impresionante. Así esperaría del profeta una sesión de curación más amplia y elaborada, en sintonía con su estatus de comandante del ejército. El profeta Eliseo, sin embargo, no salió a recibirlo y le envió un mensajero indicándole lo que debía hacer: bañarse siete veces en el río Jordán (un signo profético de nuestro bautismo). Era algo demasiado simple para que Naamán confiara en ello. ¿No sería mejor tener un encuentro personal con el profeta? ¿Acaso no hay mejores ríos en Damasco? Aquí el narrador sugiere que una cosa es estar curado y otra estar sano. La curación es física, mientras que la sanación es interna. Naamán, a pesar de estar muy enfadado, obedece. Cuando se da cuenta de que se ha curado, «regresa» donde Eliseo para darle las gracias, y le ofrece algunos regalos en señal de agradecimiento. Es entonces cuando por fin conoce personalmente al profeta. La curación total, la verdadera conversión, es el resultado de su obediencia a la palabra del profeta, del encuentro personal con él y de la mediación sacramental del agua del río Jordán. Un encuentro que lo lleva, finalmente, a reconocer al Dios de Israel.
En el pasaje evangélico Lucas nos permite encontrar ahora la figura del extranjero, haciéndonos seguir el itinerario del viaje de Jesús. Este camino tiene como meta geográfica Jerusalén, pero como meta existencial la con- signa total de su vida en la cruz, signo de la disponibilidad ilimitada del Hijo en su relación con el Padre y de su proyecto salvífico universal. Jesús se dirige a la capital de Judea, la «ciudad santa», pero primero atraviesa aquellos territorios que los judíos creían demasiado cercanos a los extran- jeros (la así llamada «Galilea de los gentiles») o incluso impuros, porque estaban habitados por herejes (la población de Samaría).
Precisamente durante estas arriesgadas travesías es cuando Jesús se en- cuentra una categoría humana particularmente marginada: un grupo de leprosos, como Naamán el sirio. La lepra era una enfermedad de la piel considerada como un castigo para los pecadores (cf el rey Ozías en 2Crón 26,20), lo que les hacía impuros para el culto y, además, determinaba el alejamiento de la comunidad de quienes la contrajesen, obligándoles a vivir lejos de los grupos humanos (cf Lev 13,46). Por tanto, los leprosos eran hombres y mujeres excluidos de la sociedad, obligados a deambular en soledad, a ser acompañados solamente por otros leprosos y a anunciarse siempre que se acercaban a los alrededores de los centros habitados. Ade- más, estaban obligados a llevar vestiduras rotas y la cabeza descubierta, algo que suponía también una humillación.
Un grupo de diez leprosos va al encuentro de Jesús. Ellos le piden ayuda, de la única manera en que les está permitido: desde la distancia. Solo tie- nen a su disposición la voz y la utilizan, gritando con todas las fuerzas que les permite su garganta: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros» (Lc 17,13). Al llamar a Jesús «maestro» se relacionan con él como discípulos, y Jesús los mira y les tiene en consideración, pidiéndoles que hagan un gesto muy concreto: «Id a presentaros a los sacerdotes» (Lc 17,14). En Israel, eran los sacerdotes quienes tenían la responsabilidad de verificar tanto la aparición como la desaparición de la enfermedad (cf Lev 13,9-10; 14,2).
Los diez leprosos fueron a Jesús, pero se mantuvieron a distancia. Esto es una indicación de la cuarentena, recogida en las leyes de la pureza (cf Lev 13,45-46). También puede significar que el enfermo, como los gen- tiles «que están lejos» (He 2,39), a pesar de la vergüenza que les supone su condición, recibirá la llamada de Dios. Es una imagen acertada para recordarnos que Dios es quien toma la iniciativa y acorta las distancias. Los leprosos se dirigen a Jesús como «maestro», en lugar del habitual título de «Señor»; esto puede revelar que la fe que tienen en Jesús es solo preliminar. Imploran piedad a Jesús, obedecen sus mandatos, pero no son capaces de percibir el verdadero significado de su curación.
Lucas subraya el hecho de que Jesús «vio» a los diez leprosos, en respuesta a su oración. También en otro lugar Lucas equipara «ver» con «salvar» (cf, por ejemplo, Lc 13,12). En este encuentro inicial, la curación no tiene lugar inmediatamente, como en el caso de Naamán. Fiel a la Torá, Jesús ordena a los leprosos que se presenten a los sacerdotes (cf Lc 17,14). La curación, por tanto, implicaría la escucha de la palabra de Jesús y, como en el caso de Naamán, el agradecimiento al sanador. Nueve leprosos, a pesar de haber obedecido las órdenes de Jesús y haber tenido el privilegio de encontrarse personalmente con él, no están dispuestos a correr un riesgo mayor: convertirse a Jesús. Solo lo hace solo uno de ellos: un samaritano, y por tanto un «enemigo». Cuando, sin embargo, «ve» que ha sido cura- do, «regresa» donde Jesús (cf Lc 17,15). Para Lucas, «ver» significa que el samaritano ha abierto los ojos de la fe. Ahora, sin embargo, se trata de tomar una decisión personal, de fe, y esto solo acontece cuando decide «regresar» donde Jesús. La apasionada glorificación de Dios por parte del extranjero, que se pone a los pies del maestro para darle las gracias, indica que en este segundo encuentro personal con Jesús el samaritano no está simplemente pagando una deuda de agradecimiento, sino que experimenta una curación total y un cambio interior. El agradecimiento normalmente está dirigido a Dios: este es el único caso del Nuevo Testamento en el que dicho agradecimiento se dirige a Jesús. Finalmente, el extranjero, cuya fe en Jesús lo ha transformado, está listo para ser enviado en misión: «Levántate, vete» (Lc 17,19; cf Lc 10,3).
La curación de Naamán y la de los diez leprosos son dos historias vincu- ladas al tema de la conversión interior que pasa por un encuentro personal con Dios. Tal encuentro tiene lugar después de una crisis personal, como puede ser una enfermedad grave, y es una iniciativa divina. La persona debe dar el siguiente paso para reconocer y acoger el significado de este encuentro que le conducirá a la conversión.
La sanación definitiva es solo posible para aquellos en los que la curación y el agradecimiento se entretejen, cuando el restablecimiento del cuerpo y la conversión del corazón se entrelazan. El agua del río Jordán y la refe- rencia a los sacerdotes evidencian la importancia de la acción sacramental en la obra de la salvación. No se trata de una simple curación individual y abstracta. De sentirnos separados, excluidos y extranjeros, ahora nos sentimos integralmente reconciliados con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y con la comunidad, porque estamos reconciliados en lo profundo de nuestro corazón con Dios, el Dios de Jesucristo dentro de la obra de la Iglesia. Como sucedió con Naamán y con el samaritano leproso, solo quien hace esta experiencia de comunión purificadora y reconciliadora puede ser reintegrado en la comunidad y enviado en misión.
La misión de la Iglesia lleva y comunica la gracia salvífica de Dios porque aleja a los hombres y mujeres de la destrucción del pecado, de la separación de la muerte, y los re-crea. Acoger el Evangelio significa entrar en el miste- rio pascual de Cristo, aceptando su muerte regeneradora y contemplando su fidelidad en la resurrección. Regenerados en la fuente bautismal, el nue- vo Jordán de la Iglesia, y agradecidos por una salvación que no merecemos, somos misioneros en las experiencias ordinarias de la vida: levántate, ve por tu camino, regresa a tu casa. Otros serán elegidos para ser discípulos misioneros en tierras extranjeras, quizá hostiles y paganas: la Galilea de los gentiles, la Samaría de los infieles y la Siria de los paganos.