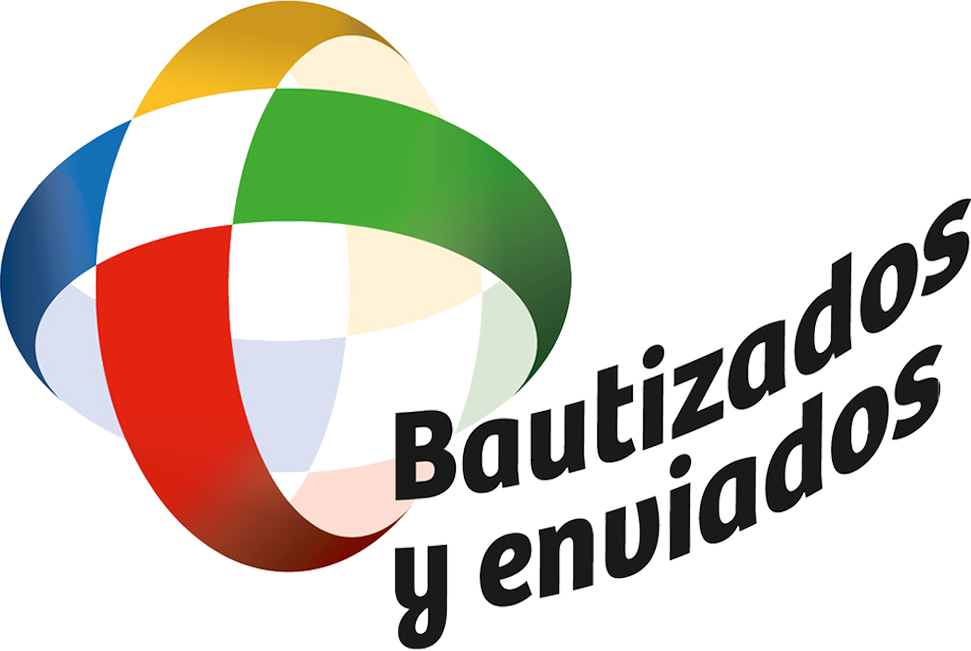Memoria de santa Teresa del Niño Jesús,
virgen y doctora de la Iglesia
Zac 8,20-23
Sal 87,1b-7
Lc 9,51-56
La palabra profética de Zacarías 8,20-23 alimenta la esperanza del pueblo de Dios, cuyo cumplimiento debe entenderse al final de los tiempos: la peregrinación universal de los pueblos a Jerusalén (cf Zac 8,22). El libro de Zacarías, situado en el penúltimo lugar entre los Doce Profetas, se atribuye a uno de los últimos profetas activos, junto a Ageo, después del exilio babi- lónico en la epopeya de la recomposición de la comunidad judía religiosa y civil en la «tierra de los padres», para la finalización de la reconstrucción del templo en Jerusalén.
La promesa profética en la formulación de Zac 8,20-23 pertenece a la tercera parte del libro (cf Zac 8,12-14), pero ya tiene su anticipación en la primera parte en Zac 2,10-11, en armonía con una tradición profética en la peregrinación de las naciones a Jerusalén, en cumplimiento de la paz, como en Is 2,1-4, texto casi completamente idéntico a Miq 4,1-4. Es sobre todo la tradición de la escuela de Isaías la que desarrolla el tema de esta esperanza, que el judaísmo ya coloca definitivamente al final de los tiempos, junto con la venida del Mesías (cf Is 49,22-23).
Con respecto a la conversión final de los pueblos paganos al Señor, la tradición profética está unánimemente de acuerdo en que este no será el fruto de una obra de evangelización misionera por parte de Israel. El movimiento de conversión comenzará desde la misma acción del Señor en los corazones de los pueblos, lo que los conducirá hacia una conversión verdadera y completa, al final de los tiempos.
El pasaje evangélico sobre el viaje de Jesús a Jerusalén arroja nueva luz sobre cómo las palabras de los profetas pueden cumplirse con la conversión de los paganos al Señor, a través de la imagen de la gran peregrinación hacia Jerusalén al final de los tiempos. La referencia de Jesús a los días en que habría sido elevado a lo alto (cf Lc 9,51) no se refiere solo a su ascensión al cielo (cf Lc 24,50-51, He 7,46), sino que también incluye el misterio de su pasión y muerte en Jerusalén. Jesús ya les había dicho esto por primera vez a sus discípulos, aclarando al mismo Pedro el significado de su profesión de fe en él, Jesús el Mesías: «El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día» (Lc 9,22). Él repitió esto a los discípulos después de su transfiguración (cf Lc 9,44) y una tercera vez a los Doce, antes de su ascenso final de Jericó a Jerusalén (cf Lc 18,31-33). En cada una de estas tres circunstancias, a los discípulos se les dijo que no podían entender el significado de sus palabras.
El plan salvífico universal, tanto para Israel como para los paganos, pasa por Jerusalén como un lugar donde Jesús fue «elevado» (Jn 12,32). Es la atracción profunda, irresistible y divina del misterio de la cruz vivida, ates- tiguada y transfigurada por Jesús para despertar, promover y acompañar el movimiento de la conversión de los paganos a Jerusalén, lugar elegido por el Señor para el misterio de la salvación. Jesús primero involucró a los Doce en su misión, luego a la Iglesia que él había establecido por medio de una llamada específica. Los discípulos no pueden dejar de seguir a Jesús, aunque les resulta muy difícil de entender y asumir sus propias palabras y acciones: es un viaje de conversión, que comienza con una llamada y continúa durante toda la vida.
El paso por la región habitada por los samaritanos, en el viaje de Jesús a Jerusalén, se convierte en un episodio emblemático de la conversión que los discípulos de Jesús tienen que hacer en todo momento, para acompañarlo y apoyarlo en su misión de evangelización y de salvación. Mientras envía mensajeros para que le preparen la entrada y el alojamiento en un pueblo samaritano (cf Lc 9,52), Jesús es plenamente consciente de la hostilidad que divide a judíos y samaritanos (cf Jn 4,9.20), pero no por ello se resigna; también los discípulos, además, deben aprender a afrontar de otro modo una hostilidad arraigada. Ante la respuesta negativa de los habitantes del pueblo samaritano (cf Lc 9,53), la reacción de los discípulos Santiago y Juan, que el propio Jesús, un tanto irónicamente, había apodado «hijos del trueno» (Mc 3,17), es irritable y violenta (cf Lc 9,54). Los dos hermanos actúan animados por el impulso de creerse erróneamente poseedores, de algún modo, de una verdad religiosa superior. Una variante de la tradición evangélica, conservada también en griego, en siríaco y en latín, agrega una glosa explicativa a la pregunta de los dos discípulos: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos, como hizo también Elías?» (cf 2Re 1,10-12; cf Si 48,3). Para Jesús fue una petición equivocada y una apelación inoportuna a la autoridad de las Sagradas Escrituras: «Él se volvió y los regañó» (Lc 9,55). La propia tradición evangélica profundiza el sentido del reproche de Jesús, diciendo: «Vosotros no sabéis de qué Espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas» (Lc 9,55-56). Esta catequesis cristiana recuerda la naturaleza de la misión de Jesús, que no había sido enviado a ejercer una venganza divina; la referencia al Espíritu, que en cambio está moviendo a Santiago y Juan, es significativa en la obra teológica de la es- cuela de Lucas, que incluye el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. En la historia del Evangelio, Jesús se limita a cambiar de aldea (cf Lc 9,56). Es una indicación pastoral (cf Lc 10,10-11) que también seguirá a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero a Antioquía de Pisidia (cf He 13,6). Jesús no dice nada sobre el rechazo de los samaritanos de esa aldea, pero una de las primeras misiones de la Iglesia de Jerusalén será ciertamente entre los samaritanos. Será el diácono Felipe quien comience, movido por el Espíritu Santo (cf He 8,5), seguido después de Pedro y Juan, que completaran el trabajo (cf He 8,14-17).
La misión de la Iglesia es conformarse a la persona y al misterio de Cristo: una conversión que compromete toda la vida, dejando al Señor la tarea de abrir las puertas de la misión y conmover los corazones de las personas.
Los tiempos y las modalidades de la conversión de los paganos son obra del Señor; a la Iglesia le compete la tarea de convertirse al Espíritu y a la persona del Señor Jesús.