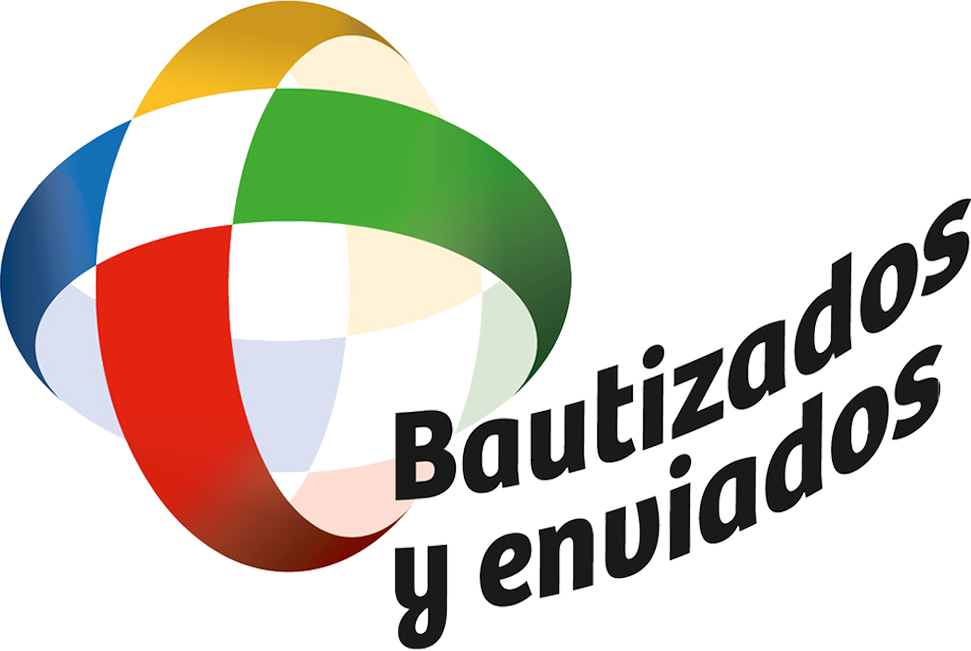Fiesta mayor: Témporas de acción de gracias y de petición
Bar 4,5-12.27-29
Sal 69,33-37
Lc 10,17-24
En el Evangelio al que dedicamos nuestra meditación de hoy, los setenta –o setenta y dos– discípulos regresan de la misión con alegría, para dar cuenta a su maestro Jesús de su éxito pastoral: «hasta los demonios se nos someten en tu nombre» (Lc 10,17). Y Jesús entra en la alegría de sus dis- cípulos: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo» (Lc 10,18). Como discípulos de Cristo, hemos recibido el poder de caminar sobre las serpientes y los escorpiones y sobre cada poder del enemigo y nada nos podrá dañar (cf Lc 10,19). Esta es la misma promesa que Jesús presenta a todos sus discípulos en Marcos 16,18: «Cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos». Jesús nos advierte que la misión será ardua y difícil, pero con su Espíritu y su gracia siempre saldremos victoriosos sobre las fuerzas del mal en el mundo. «Sin embargo, no estéis alegres porque se os sometan los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo» (Lc 10,20). Es legítimo que el discípulo de Cristo esté orgulloso y feliz con los éxitos de sus propias misiones de evangelización, pero la razón principal de su alegría debería ser la escatológica. Debemos entrar en la alegría de la salvación, la alegría de la esperanza: «Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor» (Mt 25,21.23). Es la alegría del sirviente inútil (cf Lc 17,10), quien hizo lo que tenía que hacer.
Lo que importa de verdad para los discípulos es que sus nombres estén «inscritos en el cielo» (Lc 10,20). En el idioma hebraico de la época, esto significa que los setenta –setenta y dos–, al volver de la misión, son reco- nocidos por Dios como ciudadanos del cielo. Esta es su verdadera casa, el Reino en el que Jesús les permite invitar a otros para que sean enviados. Después, espontáneamente, en medio de su conversación con los discípu- los misioneros, Jesús se dirige a otro interlocutor, su Padre que está en los cielos. Como ciudadanos del reino de Dios apenas confirmados, los setenta –y nosotros, observándoles– escuchan una conversación divina. Somos testigos de un momento de profunda oración entre Jesús y su Padre. Jesús da gracias al Padre por su misericordiosa voluntad: los grandes misterios han sido revelados «a los pequeños» antes que «a los doctos y sapientes», para quienes permanecen invisibles.
En el contexto histórico de Jesús, los discípulos enviados en misión son como «niños» no solo porque deben afrontar su primera experiencia mi- sionera, sino también porque probablemente no habían recibido una edu- cación formal al mundo de Dios semejante a la de los doctores rabinos, los escribas y los demás líderes del hebraísmo del tiempo. Esto no significa negar el valor de la formación teológica, sino reconocer que el encuentro con Dios es siempre un don de Dios, que la fe en él es el fundamento de cada misión.
Después Jesús reflexiona en voz alta, por así decirlo, sobre la naturaleza de su relación con el Padre. Aquí, en un pasaje bastante similar a otro de Mateo (cf Mt 11,25-30) y a muchos otros de Juan (cf Jn 3,35; 13,3; 14,9- 11), Jesús revela el completo conocimiento recíproco entre el Padre y el Hijo y la absoluta apertura del uno al otro: esto es fuente de alegría y de comunión, la causa de la fecundidad y de la misión.
Precisamente en virtud de esta relación, Jesús tiene el poder de invitar a los otros a la relación con Dios, a participar en su comunión divina. En esta intimidad, sabemos que es el Hijo conocido y amado por el Padre, y que es el Padre conocido y amado por el Hijo. Los setenta, llamados a aliviar el sufrimiento y la opresión en el nombre de Jesús, encuentran el sentido de su misión en el Padre y en el Hijo y en su comunión de amor. Escuchando hoy este mensaje evangélico, estamos invitados a entrar más profundamente en esta relación. Naturalmente, solo sobre la base del encuentro con el Padre tal como Jesús nos lo ha revelado poseemos el don del amor de Dios para ofrecernos en misión por los otros.
La Palabra de Dios nos llama hoy a observar no solo los diversos aspectos de la misión, sino también a descubrir activamente lo que estas realidades nos revelan de Dios. Cuando con fe reconocemos los modos mediante los cuales Dios viene y actúa en nosotros, podemos permitir que su Espíritu realice su misión en los demás por mediación nuestra. La profunda comu- nión de los discípulos misioneros con Jesús, en su efusiva unidad divina con el Padre, da alegría, pasión y celo por el empeño misionero. Mucho más que por el éxito, los discípulos misioneros se alegran por el amor, por la comunión con su Maestro y Señor, por la vocación de ser hijos de Dios, cuyo nombre está escrito en los cielos.
En tal sentido, el papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii gaudium, escribe: «La alegría del Evangelio que llena la vida de la comuni- dad de los discípulos es una alegría misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos, que regresan de la misión llenos de gozo (cf Lc 10,17). La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeños (cf Lc 10,21). La sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a los apóstoles, en Pentecostés, “porque cada uno los oía hablar en su propia lengua” (He 2,6). Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice: “Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido” (Mc 1,38). Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos» (EG 21).